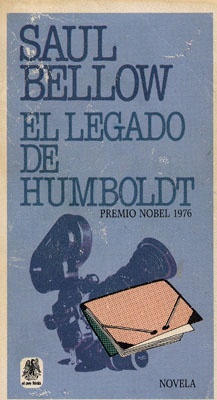
Antes que nada una disculpa a los miles de lectores que, con desaforada impaciencia, aguardan mis brillantísimos comentarios. No es que me haya vuelto anacoluto, digo… analfabeto, de repente, no, que sigo leyendo con fruicción todo lo que pillan mis exigentes pupilas. Resulta, sencillamente, que lo que leo no me satisface o que lo considero ya comentado. También resulta que uno tiene derecho a ser vago. Y yo este tipo de derechos me los tomo muy en serio.
Con que heme aquí desbarrando acerca de mi última lectura, una de las novelas más conocidas del pasado siglo, escrita por un tipo que fue premio Nobel precisamente el año en que escribió esta novela, que a su vez recibió el premio Pulitzer. Esta última frase resume muy bien las razones por las que a mí todavía no me han dado todavía ningún premio, como no sea el subcampeonato de mus que gané en la mili, allá en Ávila, en el año tantos de tantos. Pero no estoy aquí para hablar de mí, vaya día que tengo.
No sé muy bien porqué recomiendo este libro, puesto que estoy seguro de que le va a emocionar a muy poca gente. Saul Bellow, para mi gusto, escribe de una manera excesivamente intelectual. Introduce cientos de pensamientos muy complejos (por lo menos para mí), muy elevados y muy de todo, que te cuesta seguir y que hacen que la lectura se te haga a veces un poco farragosa. De hecho lo he intentado alguna otra vez con el tal Saul (Las aventuras de Augie March) y no he podido con él. Pero este legado de Humboldt me lo he acabado. Con un par.
Y me lo he acabado porque cuando no se dedica a reflexionar de un modo muy retorcido, con innumerables citas hipercultas y elipsis que darían que pensar al mismo Einstein, escribe como los ángeles, cuenta cosas sabrosísimas y nos informa acerca de la condición humana de una forma similar a como lo haría al mismísimo dios Shakespeare. En cuanto al argumento, te marea con sutileza, al más puro estilo nabokoviano. Respecto a los sentimientos, te los da vuelta y media. Y qué decir de la estética, del placer de sumergirte en unas frases gloriosas… Tremendo. Muy intenso. Es un hombre que domina el arte y todos los recovecos de la escritura de una manera cuasi absoluta.
Vamos, que merece la pena hacer el esfuerzo de leer algún libro de Bellow, aunque sólo sea por absorber las poquitas gotas que te alcancen de las supuraciones de un genio. Como esto va por barrios, seguro que mucha gente le parecerá una lectura sencilla y maravillosa, al igual que yo no puedo comprender que haya personas a quienes se les haga pesado leer El Quijote o Guerra y Paz. O sea que eso, lo dicho, ustedes mismos (y perdonen la espesura del pensamiento, pero es que uno tiene días y, después de leer esta novela, me ha quedado como un poso de bastedad voluntaria).
Venga, venga, a por las citas. Citas, citas, sin dilación (como dijo aquél).
Solía citarme un fragmento del Rey Lear: “En las ciudades, revueltas; en los países, discordia; en los palacios, traición; y el lazo entre el padre y el hijo se rompe…”. Ponía un énfasis especial en lo de “el padre y el hijo”. “Desórdenes ruinosos nos siguen inquietantes hasta nuestras tumbas”.
(…)
Pero ahora comprendí que Langobardi y yo teníamos una amistad en el mismo sentido que el Empire State Building tenía un ático.
(…)
– ¿Querías a tu madre?
Me invadió un sentimiento vehemente y angustiado. Me olvidé de que estaba hablando con una niña y dije:
– Oh, los amaba a todos muchísimo, era casi anormal. Estaba desgarrado de amor. Hasta el fondo de mi corazón. En el sanatorio me echaba a llorar porque pensaba que no volvería nunca a casa ni los vería más. Estoy seguro de que nunca supieron cuánto los amaba, Mary. Yo padecía una fiebre tuberculosa, pero también de amor. Era un niño apasionado y enfermizo. En el colegio siempre estaba enamorado. En casa, si era el primero en levantarme por la mañana sufría porque los demás siguieran dormidos. Quería despertarlos para que toda aquella maravilla prosiguiera.
(…)
Mi padre había creído que era saludable, beneficioso para la sangre que te restregaran con hojas de roble enjabonadas en cubos de salmuera. Todavía existe gente tan retrógrada como ellos, resistiéndose a la modernidad, arrastrando los pies.
(…)
Para eso le sirvió su “frenética profesión”. Porque él siempre había dicho que la poesía era una de las frenéticas profesiones en las que el éxito depende de la opinión que uno tenga sobre sí mismo. Piensa bien de ti, y habrás ganado. Pierde tu autoestima, y estás perdido. Por esa razón va desarrollándose un complejo de persecución, porque la gente que no habla bien de ti te está matando.
(…)
El leve roce sedoso de sus rodillas patizambas cuando caminaba deprisa era, repito, muy de mi gusto. Pensaba que si yo fuera una langosta ese sonido me impulsaría a volar sobre las cordilleras más altas.
(…)
Un estudiante le preguntó al difunto filósofo Morris R. Cohen del City College de Nueva York en la clase de Metafísica:
– Profesor Cohen, ¿cómo puedo saber que existo?
Y el agudo y anciano profesor respondió
– ¿Y a quién le importa?
(…)
Nos sentamos en Barrow Street a jugar al gin rummy. Ella cogió las cartas y las barajó rezongando.
Te voy a dejar pelado, mamón. –Dio un golpe con la baraja sobre la mesa y gritó-: ¡Gin! ¡Cuéntalas!
Tenía las rodillas separadas
– La visión despejada de Shangri-la me distrae de las cartas, Demmie –le dije.
(…)
En un lugar donde los hombres van tan desnudos como los trogloditas de las cavernas del Adriático de la Edad de Piedra y se sientan juntos, empapados y enrojecidos, como un crepúsculo entre la bruma, y, como en ese caso, uno lleva una larga y reluciente barba, y las miradas se cruzan a través del sudor y el vapor que impregnan todo, es muy posible que se hable de cosas raras.
la Edad de Piedra y se sientan juntos, empapados y enrojecidos, como un crepúsculo entre la bruma, y, como en ese caso, uno lleva una larga y reluciente barba, y las miradas se cruzan a través del sudor y el vapor que impregnan todo, es muy posible que se hable de cosas raras.
(…)
Algunas mentes, decía Jung, pertenecen a períodos anteriores de la historia. Entre nuestros contemporáneos hay babilonios y cartagineses, o tipos de la Edad Media.
(…)
Est avis in dextra melior quam quattuor extra (1)
(1) Mejor ave en [la mano] diestra, que cuatro fuera [de ella]
(…)
Durante la noche, sus senos me transmitían energía a las manos. Me imaginaba que esas energías entraban en los huesos de mis dedos como una especia de electricidad blanca que se disparara hacia arriba, hasta alcanzar las raíces de mis dientes.
Este libro se ha publicado varias veces, en distintas editoriales, en tapas blandas y duras, y con diferentes precios. Es tan conocido que basta con que lo pidas en tu librería para conseguirlo.



 Blosgs libres de propaganda
Blosgs libres de propaganda Microsiervos
Microsiervos Libros a 0 Euros
Libros a 0 Euros Poesía en la red
Poesía en la red